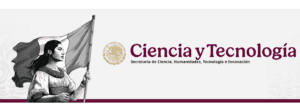Hay libros que no son exactamente libros. Son algo que se queda caminando después de cerrarlos, como una idea que no baja del todo del aire o una memoria que no se sabe de dónde vino. Tienen voz los árboles, escrito por Giovanni Rodríguez Cuevas e ilustrado por Zaira Marlene Zambrano López, es uno de esos libros. Su primera edición apareció en 2024 dentro de la colección Alas de Lagartija de la Secretaría de Cultura de México, bajo el programa Alas y Raíces.
Lo que se encuentra en sus páginas no es un discurso ni una moraleja disfrazada de literatura infantil. Tampoco es una fábula botánica, ni un catálogo de especies con pretensión didáctica. Es, más bien, una serie de fragmentos que, entre la poesía y la crónica íntima, construyen una forma de estar en el mundo. La estructura es breve pero no liviana. Pequeñas escenas, recuerdos, imágenes casi sueltas, aunque en el fondo todo está unido.
Desde la primera página, el autor toma distancia del protagonismo humano. El primer poema lo dice claro: en el paisaje, los seres humanos apenas ocupan espacio. Ese gesto, simple y directo, funciona como una declaración de principios que recorre todo el libro. Aquí no hay un narrador que explique o moralice. Hay alguien que observa, que recuerda, que anota como quien habla con naturalidad después de una caminata larga. Uno de los mayores aciertos del libro es que habla desde la experiencia sin forzar un tono de sabiduría. Hay un humor sencillo, un afecto genuino y una especie de ternura contenida que se agradece. Por ejemplo, al describir cómo los niños del barrio lanzan piedras a los árboles para tirar la fruta, el texto no cae en el reproche sino en una especie de crónica cotidiana, de esas que uno podría escuchar en voz baja una tarde cualquiera.
La relación entre el autor y los árboles no está construida como una metáfora mística, ni como una alegoría ecológica demasiado evidente. Es una relación práctica, casi doméstica. Los árboles son los compañeros de juego, los marcadores geográficos, los testigos de las rutinas y los ritos mínimos de la infancia: trepar un toronjo, vestir un naranjo como si fuera un manzano en Navidad, observar la sed de un guayabo plantado junto a la pila de agua.
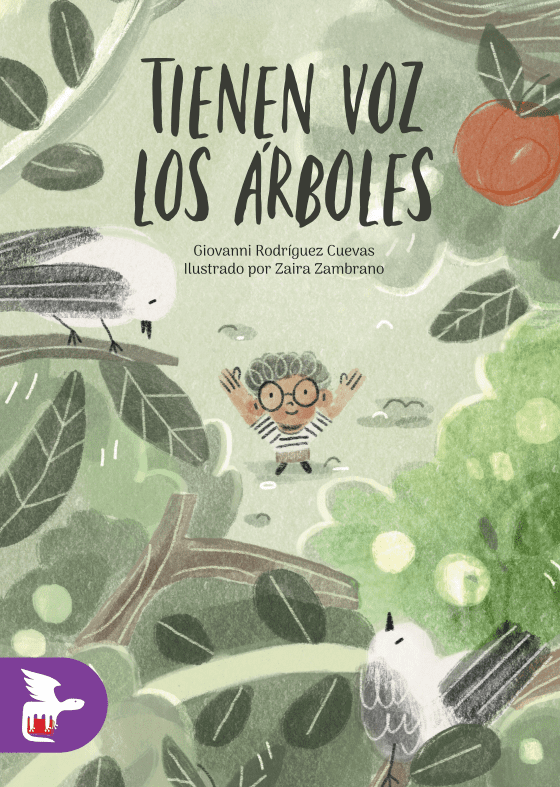
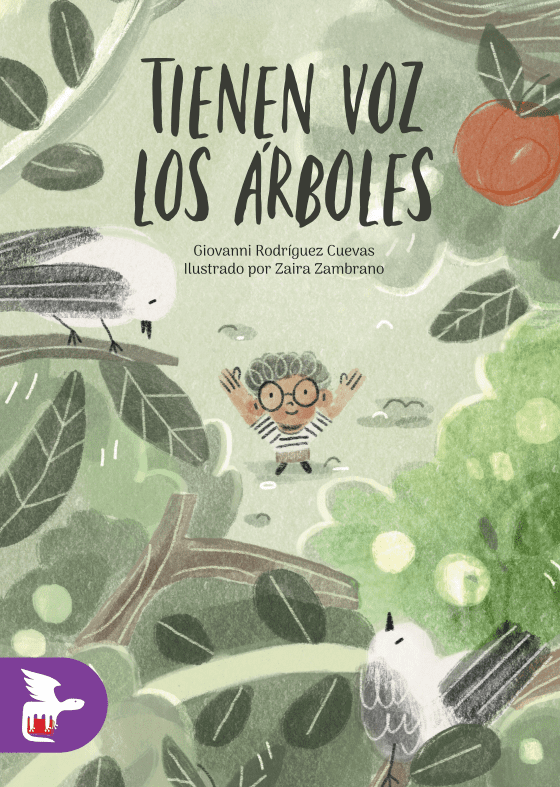
La escritura tiene una forma de humor que se cuela en los momentos más inesperados. Cuando Rodríguez Cuevas menciona que un grosello parece más una criatura cascarrabias que un árbol amable, o cuando compara la red subterránea de comunicación vegetal con las redes de chismes del vecindario, el texto respira. Se aleja del panfleto y del lugar común y gana una ligereza que sólo consigue quien conoce bien aquello de lo que habla.
Un capítulo especialmente llamativo es el que hace un listado de topónimos: nombres de lugares en Guerrero que llevan la memoria de una planta o de un árbol en su raíz. La sección tiene la textura de un inventario oral, como si alguien estuviera dictando esos nombres al azar, pero con la secreta intención de que no se pierdan. Leer esa lista de Naranjastitlán, Plan de los Amates, Palo Dulce, Limón Real, y tantos otros, da la sensación de estar recorriendo un mapa que sólo se puede entender con los pies descalzos.
Hacia el final, el tono del libro da un giro más oscuro, pero sin caer en el dramatismo fácil. La crónica de la tala de un roble amarillo cerca de la casa del narrador podría haberse convertido en un sermón ecológico, pero en vez de eso, el autor elige el recurso más humano: el duelo que se enfrenta escribiendo. La impotencia queda allí, expuesta, sin disfraz: “Lo escribo aquí porque no puedo hacer nada. Quizá escribir sobre esto sea algo”. Esa frase basta. No hace falta más.
En las últimas páginas, el libro se permite una reflexión sobre la velocidad. Sobre cómo envejecemos rápido, cómo nos acostumbramos a que todo sea inmediato y desechable, mientras los árboles viven y mueren a un ritmo que no podemos igualar. La comparación entre el tiempo de descomposición de un árbol y la vida de un periódico es uno de esos momentos en que el lenguaje sencillo consigue decir mucho más de lo que aparenta.
¿A quién está dirigido este libro? La respuesta es ambigua en el mejor sentido. Está publicado bajo un sello de literatura infantil, pero no es un libro que sólo puedan disfrutar los niños. No tiene rimas complacientes ni moralejas disfrazadas de juego. Es más bien un texto que se puede leer a distintas edades, como esos libros que acompañan durante mucho tiempo y que dicen una cosa distinta según el momento en que uno los abra.
Las ilustraciones de Zaira Marlene Zambrano López acompañan sin robarse la atención, pero tampoco pasan desapercibidas. Funcionan como una especie de respiración visual, una pausa entre cada bloque de palabras, sin imponer una interpretación única. La edición, cuidada pero no pretenciosa, deja que sea el texto el que conduzca. La tipografía, la diagramación y hasta el espacio en blanco parecen pensados para que el lector respire entre párrafo y párrafo.
En resumen, Tienen voz los árboles es un libro que se deja leer como quien escucha una anécdota contada en el patio de una casa, entre el sonido de las ramas y el paso de los niños por la calle. No pretende dar respuestas, ni imponer una visión del mundo, ni enseñar a cuidar el planeta desde la culpa. Lo que hace es mucho más sencillo y, por eso mismo, más valioso: recordar que un árbol puede ser muchas cosas a la vez, y que, a veces, lo único que queda es nombrarlos para que sigan existiendo un poco más en el recuerdo de alguien.


Alejandra Andrade Rosales
alejandra.andrade5454@alumnos.udg.mx
Integrante del equipo de Teocintle gaceta agroecológica