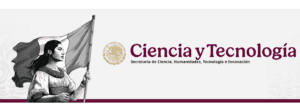Desierto de Atacama, Chile
Para quien se haya interesado en leer este artículo se estará preguntando ¿cómo es posible hacer agroecología en el desierto más árido del mundo? Pues sí, de eso trata. En esta breve comunicación queremos compartir con ustedes una historia de esfuerzo, tesón y trabajo de un grupo de mujeres que día a día se despierta con la misma ilusión de preservar su identidad, cuidar su entorno y alimentar a sus familias. El mérito es de ellas, nosotros sólo se lo contamos al mundo a través de esta Gaceta que realiza una importante labor de intercambio agroecológico.
Las primeras andaduras


Cuando nos plantearon la idea de desarrollar un proyecto de agroecología en Calama nuestra primera impresión fue el gran desafío que ello implicaba considerando que se trata de un entorno difícil. Estamos hablando de un lugar ubicado a 2,400 m.s.n.m. donde viven mujeres que han convivido con una naturaleza agreste, con suelos contaminados con metales pesados, aguas saladas y con un exiguo apoyo estatal para el desarrollo de sus iniciativas.
En la actualidad, la principal actividad económica de esta región es la minería, con lo cual, la agricultura siempre ha sido relegada a un segundo plano salvo en aquellos ciclos de baja en la actividad minera. Esto ha significado que, paulatinamente, el abastecimiento de alimentos depende de otras localidades.
En este escenario, por tanto, las primeras acciones estuvieron focalizadas a fortalecer los lazos afectivos, a reforzar procesos de valorización del trabajo doméstico y autocuidado (incluyendo la huerta de traspatio) y a ejercicios de recuperación de la memoria biocultural. En esta etapa se desarrollaron talleres con dinámicas de grupo que, de manera solidaria y colaborativa, pusieron de relieve la pluralidad de opiniones vertidas y se recogieron las historias vinculadas a las formas de producir e intercambiar basadas en que “nosotras nos tenemos a nosotras”.
Cabe destacar que hasta antes de su fundación en 1849, Calama contaba con una posición estratégica en el camino del Inca, lo cual permitía un intercambio de saberes y materiales entre distintas culturas. En la actualidad son 5 las etnias que conviven en Calama (Licanantai, Aimara, Quechua, Diaguita y Colla), cada una aportando con sus cosmovisiones y prácticas culturales.
Reviviendo y regenerando
En un entorno tan árido como el de Calama las primeras acciones fueron la elaboración de sustratos y biopreparados, la fabricación de compost y el establecimiento de almácigos con el propósito de generar las condiciones materiales necesarias para establecer unidades de producción agroecológicas.
Las actividades se realizaban rotando las fincas que se visitaban con el propósito de distribuir las responsabilidades, contribuir al fortalecimiento de las relaciones interpersonales y potenciar el intercambio de prácticas, conocimientos y experiencias entre las mujeres.
Todas estas técnicas que se iban compartiendo en las visitas a sus fincas se ensayaban de manera colectiva y colaborativa mediante talleres prácticos realizados en la sede comunitaria para comprobar, en terreno, la pertinencia y eficacia de las mismas. En definitiva, “ver para creer” y “compartir para afianzar” fueron las acciones que se promovieron entre ellas.
Entre las diversas actividades realizadas, se destacan la elaboración de compost a partir de guanos de conejo, gallina, oveja y camélidos. Otra acción relevante fue el rescate de especies hortícolas que antiguamente se cultivaban en la zona, como el tomate corazón de buey, la quinoa y el amaranto. Con estas dos últimas especies se realizaron cultivos invernales, tanto para el manejo de plagas y enfermedades como para la cosecha de sus granos destinados al consumo familiar.
Cabe mencionar que las técnicas empleadas para la conservación de semillas se basaron en la recolección y selección masal, utilizando criterios establecidos por las agricultoras antes de cada jornada de recolección, tales como el tamaño, el color y el peso de las semillas. Asimismo, decidieron recuperar técnicas ancestrales casi en desuso para la conservación de semillas, como el almacenamiento en ceniza y en lugares oscuros y secos dentro de sus propias cocinas. Todo este trabajo permitió replicar, difundir y revalorizar formas tradicionales de conservación y manejo de semillas, contribuyendo así a la promoción de la soberanía y la seguridad alimentaria.






Manos a la obra con las prácticas agroecológicas
Una vez recuperadas las prácticas culturales y regenerados los recursos disponibles, se dio inicio a un proceso de transición agroecológica, mediante la creación de unidades productivas con dos objetivos principales. Por un lado, la planificación y asociación de cultivos a través de una calendarización basada en su temporalidad; y por otro, la reducción de la dependencia de la compra de alimentos a terceros.
Durante esta etapa, es importante destacar el compromiso activo de todas las mujeres participantes, lo cual, a mediano plazo y tras la obtención de resultados concretos, motivó la incorporación voluntaria de sus esposos y parejas. Esta participación enriqueció significativamente el intercambio de conocimientos y la recuperación de la memoria biocultural presente en cada familia. Gracias a la voluntad y al compromiso colectivo, se fue consolidando una colaboración entre las familias, que promovió el intercambio de semillas, las herramientas de trabajo e incluso el apoyo mutuo en mano de obra para la construcción y mejora de las huertas familiares.








Las principales satisfacciones percibidas y comentadas
Al final de la jornada esta iniciativa ha conseguido devolverles su autoestima revalorándose ellas mismas y reaprendiendo del trabajo en comunidad para reconocerse como poderosas forjadoras de vida en un entorno dominado por prácticas patriarcales que, históricamente, han devaluado su participación en la configuración de su territorio
Contra todo pronóstico, tras años de intenso y fructífero trabajo, esta aventura no sólo arrojó resultados, agronómicamente productivos en el desierto más árido del mundo, sino que nos ha permitido demostrar que ¡sí se puede cuando se quiere! permitiéndonos a todas empoderarnos de nuestras capacidades aun cuando todo estaba en contra.


Claudia Barrera Salas
Santiago Peredo Parada
Grupo de Agroecología y Medio Ambiente (GAMA)
Universidad de Santiago de Chile y Laboratorio de Agroecología y Sistemas Alimentarios Locales, Observatorio de Humanidades Ambientales de la Universidad de Granada (España)