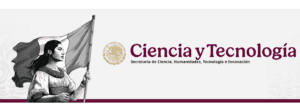Amazonía, Colombia
La Amazonía colombiana, considerada uno de los pulmones del planeta, enfrenta desafíos significativos en términos de sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria, que requieren atención y estrategias efectivas para su conservación. Uno de los mayores desafíos son los niveles de deforestación que, según informes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 2023 se registró 44 mil 274 hectáreas deforestadas, el área aumentó en 2024 con un total de 68 mil hectáreas, concentrándose en departamentos como Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.
Esta situación no solo impacta la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región, sino que también agrava la crisis de seguridad alimentaria, ya que el 59% de la población de la región amazónica colombiana viven en condiciones de inseguridad alimentaria, según la FAO. La deforestación, impulsada por actividades como la agricultura y ganadería extensiva, la minería y el conflicto armado, ha reducido la capacidad de las comunidades para acceder a alimentos nutritivos y ha comprometido sus medios de vida, exacerbando la vulnerabilidad de poblaciones ya marginadas.
En este contexto crítico, el programa de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonía ha implementado prácticas académicas que integran teoría, práctica e investigación aplicada y participativa, contribuyendo así a la territorialización de la agroecología en la región. Estas iniciativas son fundamentales no solo para promover la investigación científica que aborde problemas agroecológicos, sino también para enriquecer la formación integral de los estudiantes.
A través de un currículo que combina el aprendizaje en el aula con actividades prácticas en el campo, los estudiantes desarrollan competencias claves en diversas áreas de su profesión. Esto incluye el fortalecimiento de conocimientos teóricos sobre biología, ecología, economía, técnicas agrícolas, producción, así como habilidades prácticas en el manejo de cultivos, análisis de datos, diálogo con comunidades y trabajo comunitario. Además, se fomenta el desarrollo de actitudes que abarcan: el saber saber (conocimiento teórico), saber hacer (habilidades prácticas), saber ser (actitudes y valores) y saber investigar (metodologías científicas).
Este enfoque formativo permite a las y los futuros ingenieros agroecólogos no solo ser profesionales competentes, sino también agentes de cambio en sus comunidades, capaces de implementar soluciones que fortalezcan la seguridad alimentaria y promuevan la conservación del medio ambiente en la Amazonía colombiana.
Desde esta perspectiva, las prácticas académicas desde diferentes espacios de formación se convierten en una estrategia clave para la territorialización de la agroecología en la Amazonía colombiana, como respuesta a los problemas que actualmente se viven en el territorio. Estos espacios académicos son fundamentales para el desarrollo de competencias en los estudiantes, permitiéndoles integrar y aplicar los diferentes conocimientos en contextos reales.
Estas prácticas académicas han sido fundamentales en la implementación de prácticas agroecológicas que promueven sistemas agroalimentarios sostenibles. Estos espacios se han basado en la investigación-acción-participación, donde se ha promovido el fortalecimiento de capacidades de estudiantes y productores locales a través de diferentes estrategias participativas.
A continuación, se presentan algunos de los resultados de las prácticas académicas promovidas desde el programa de ingeniería agroecológica para la territorialización de la agroecología, desde lo práctico-participativo y desde la investigación agrícola aplicada, enmarcado así desde un enfoque de investigación acción participativa.
Espacios de diálogo e intercambios de saberes entre academia y comunidades rurales
Espacios que han permitido reconocer los conocimientos, historias, tradiciones, saberes y sabores de los campesinos, campesinas, familia, comunidad, estudiantes y docentes, desde el propio territorio y sus dinámicas.
Trabajo práctico, comunitario y participativo
Son actividades que se realizan en las fincas de campesinos y campesinas que permiten estos espacios. Durante estas visitas, los estudiantes diseñan e implementan de manera participativa junto con las familias diferentes estrategias para promover la agroecología, como lo son:
- Conservación y manejo de semillas criollas y nativas.
- Huertas agroecológicas.
- Diversificación de los huertos de pan coger mediante ruedos sucesionales.
- Elaboración y aplicación de bioinsumos con productos de la finca.
- Estrategias de conservación y mejoramiento del suelo.
- Dietas para los animales con productos de las fincas.
- Aprovechamiento de diferentes productos para la elaboración de alimentos sanos y nutritivos para la familia.
- Manejo, recolección y conservación del agua.
- Podas y prácticas de manejo de diferentes cultivos.
- Aprovechamiento de los espacios de las fincas.
- Diversificación de cultivo y promoción de la biodiversidad.
- Establecimiento de bancos de proteína con productos de la región y de la propia finca.


Promoción de circuitos cortos de comercialización
A nivel comunitario, las prácticas académicas han permitido que se apoyen procesos como ferias y mercados campesinos, estrategias que permiten la dinamización de la economía campesina familiar y comunitaria.
Análisis económico ecológicos de experiencias agroecológicas
Actividad que se viene desarrollando con algunas de las fincas y que surgió a partir de la necesidad de reconocer y visibilizar las relaciones económicas, ecológicas y políticas que diferencian los modos de producción y de vida de la agricultura campesina familiar y comunitaria.
Este tipo de ejercicios ha permitido fundamentar las racionalidades económico-ecológicas que sustentan las lógicas de los agroecosistemas familiares y comunitarios en contraposición con las lógicas empresariales que fundamentan el capitalismo agrario.
Investigación agrícola aplicada
Un ejemplo significativo es la experimentación-investigación agrícola participativa (estudiantes-docente-productores) que se lleva a cabo mediante la implementación de cultivos transitorios directamente en las fincas de productores.
Estas actividades permiten a los estudiantes aplicar principios agroecológicos en contextos reales, abordando problemas específicos en agroecosistemas, como la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. Al introducir cultivos transitorios, los estudiantes pueden observar cómo estas técnicas mejoran la salud del suelo, aumentan su fertilidad y promueven la rotación de cultivos, lo que favorece la sostenibilidad a largo plazo. Esta experiencia práctica también les permite analizar los efectos de diversas prácticas agrícolas en la resiliencia de los ecosistemas.
A través de estas actividades, los estudiantes desarrollan competencias claves en áreas como el diseño de sistemas agroecológicos y la implementación de prácticas sostenibles. Al diseñar estos sistemas, aprenden a integrar elementos como el suelo, las plantas y los ciclos de nutrientes de manera sinérgica, lo que contribuye a la conservación de la biodiversidad. Además, la adopción de prácticas sostenibles, como el uso de abonos orgánicos y técnicas de conservación del suelo, les proporciona herramientas efectivas para reducir el impacto ambiental de la agricultura.
Las visitas a sistemas productivos agropecuarios complementan esta formación al fortalecer los conocimientos teóricos adquiridos en el aula. Estas experiencias permiten a los estudiantes interactuar con productores locales, enriqueciendo su aprendizaje a través del intercambio de experiencias y conocimientos prácticos. Este relacionamiento no solo mejora su comprensión de la realidad agrícola, sino que también fomenta un enfoque más crítico y reflexivo hacia los desafíos y oportunidades en el ámbito agroecológico.
Estas prácticas académicas, además de los esfuerzos y procesos de muchas familias que han decidido transitar hacia el buen vivir, mediante la territorialización de la agroecología como estilo de vida en la Amazonía colombiana, les ha permitido: asegurar una dieta balanceada y nutritiva; disminuir la dependencia de mercados externos; aportar a la economía local mediante la vinculación a circuitos cortos de comercialización, principalmente ferias y mercados campesinos; conservar los bienes naturales; diversificar sus fincas; reconocerse como sujetos de derecho en el territorio con capacidad de participación y toma de decisiones; reconocer la importancia y por supuesto el reconocimiento de las condiciones del ecosistema donde se encuentran.
Finalmente, estas prácticas al permitir combinar la teoría, la práctica y la investigación, han logrado formar profesionales competentes con una base sólida para el fortalecimiento y la promoción de sistemas agroalimentarios sostenibles, alineados con las necesidades y desafíos del territorio y con capacidad de trabajar junto con las comunidades rurales.